Durante mucho tiempo pensé que lo que vivía en el trabajo era “normal”. Que era parte del proceso de adaptarse, de crecer. Que lo que sentía agotamiento, ansiedad, dudas constantes era una señal de que tenía que esforzarme más.
Trabajar mi autoestima.
Aprender a gestionar mejor mis emociones.
Me repetía que todo eso era parte del juego. Que a veces el entorno era duro, pero que el problema estaba en mí.
Que tenía que aguantar.
Que no era para tanto.
Y ese es el primer gran error del que casi nadie habla: pensar que lo que sentimos en un entorno laboral tóxico es culpa nuestra.
El segundo error es que desde muchas empresas se refuerza esa idea. Eso es lo que pienso.
Se patologiza al trabajador sensible, se romantiza la presión.
Con el tiempo, con mucho análisis, con lecturas, con terapia… descubrí que lo que estaba viviendo tenía nombre.
Que no era hipersensibilidad, ni baja tolerancia a la frustración. Que generaba sufrimiento y lo maquillaba con palabras como “compromiso”, “responsabilidad” o “pasión”.
Lo llaman presión. Lo llaman cultura. Lo llaman liderazgo.
Y es cierto: hay culturas organizacionales que premian al que no mira atrás, al que pisa fuerte aunque aplaste. Hay liderazgos que basan su poder en el miedo, en la manipulación. Y todo eso ocurre a plena luz del día, bajo la excusa de que “aquí somos exigentes”.
Pero cuando lo que debería motivarte te acaba enfermando, cuando lo que debería inspirarte te genera insomnio, cuando ir al trabajo se convierte en un disparador de ansiedad…
¿Quién se hace responsable?
Porque sí, sobre el papel, hay leyes. Está la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Están los protocolos contra el acoso. Existen los planes de prevención, las evaluaciones de riesgos psicosociales, los buzones éticos…
Pero en la práctica, muchas personas siguen sufriendo en silencio. Con miedo a hablar. Con miedo a señalar. Con miedo a que decir lo que pasa se vuelva en su contra.
Y lo más cruel de todo esto es que el problema no es nuevo.
Ni aislado. Ni excepcional.
Lo que ocurre es que hay muy poca voluntad real de prevenir lo invisible.
Lo que no deja marca física, lo que no sangra, no parece prioritario.
Porque hablar de salud mental en el trabajo está de moda. Pero hacerlo en serio implica asumir responsabilidades.
Y eso no siempre interesa.
Hablar de salud mental no sirve de nada si no se habla también de los riesgos psicosociales que la deterioran: la sobrecarga de trabajo, la falta de control, la presión constante, la ambigüedad de rol, la inseguridad, el miedo a ser castigado por decir “esto no está bien”.
Prevenir no es poner un cartel de “cuida tu salud mental”. Prevenir es mirar de frente lo que cuesta mirar: las dinámicas que dañan, los liderazgos, la cultura del miedo, el silencio.
Y si no hay nadie que mire, detecte y actúe, entonces…
¿Quién está cuidando de verdad?
Comparto esto desde la responsabilidad y también desde la vivencia. Porque sé que no soy la única. Porque sé que hay muchas personas que lo han vivido, lo están viviendo, o aún no saben ponerle nombre a lo que les pasa.
Y porque prevenir también es hablar de lo que duele. De lo que incomoda. De lo que no se quiere ver.
La prevención no es solo un plan, una ley o un papel. La prevención es humana. Es ética. Es urgente.
Cuídate mucho, nos leemos a la próxima.





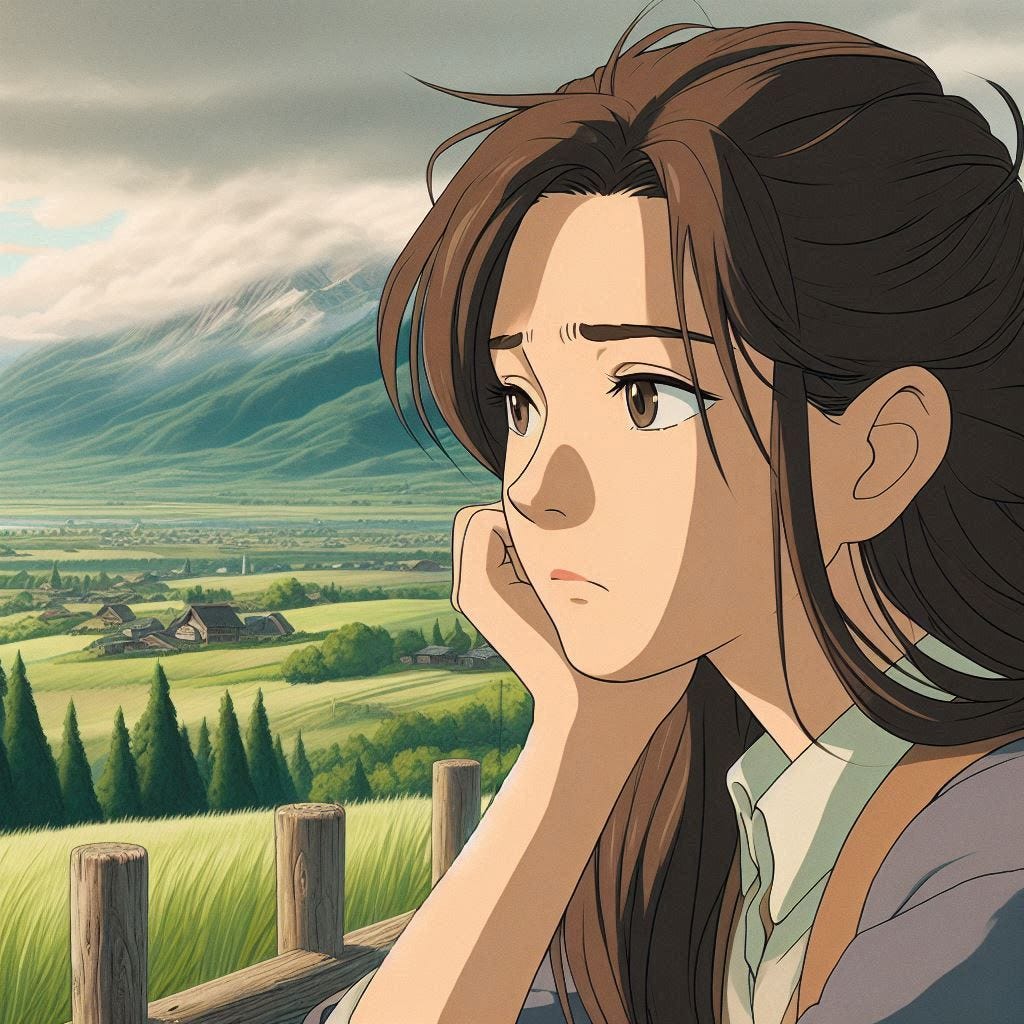
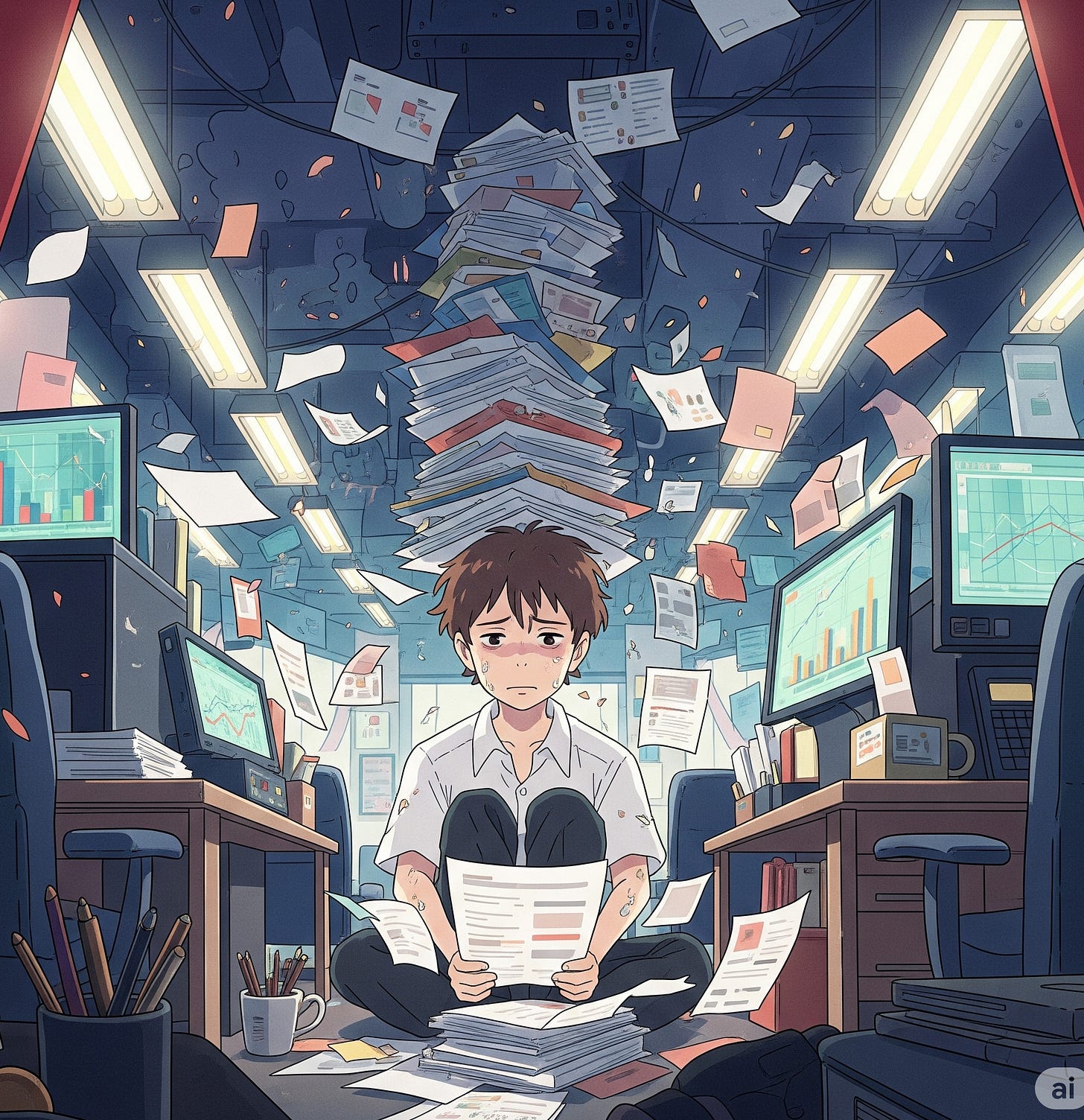
¿Sabes? Yo creo que el problema principal es que todo en esta sociedad se hace de manera superficial; hablemos de salud mental, que hablar está muy bien. Pero otra cosa es tomar medidas reales que sirvan.
Porque seamos honestas, el problema de esos entornos laborales que describes es que están sostenidos por un sistema donde la productividad (entendida como el hacer automático robotizado, centrada en resultados) es lo único que importa.
Pretender que se tomen medidas desde el sistema que causa el problema no es muy realista. Hasta que no cambien los modelos empresariales y de trabajo, nada cambiará.
Por eso es tan importante hablar de esto. ¡Vamos valiente! Que no estás sola. ☺️